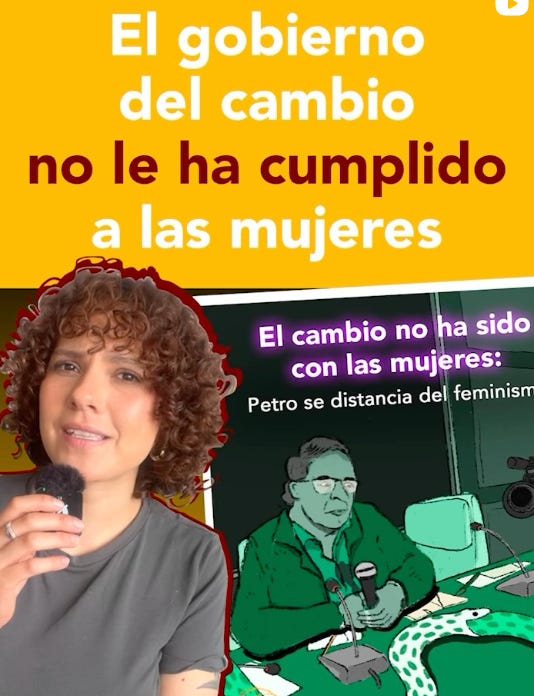82 | Lo que nos pasó
El desconocimiento de los jóvenes sobre el conflicto armado en Colombia no es solo indiferencia, sino resultado de fallas en la educación y el miedo al dolor de nuestra historia.
Por Luna Robayo, pasante
“Oh, mi país, pero algo en ti más fuerte
ha de crecer para tu suerte”.
Guillermo Calderón.
Hace unos días, mientras desayunábamos, mi mamá me contó que en la Autopista Norte de Bogotá había aparecido una bandera del ELN. No he podido sacarme de la cabeza el temblor en su voz: “Esto no se veía desde que yo estaba chiquita”, me dijo.
En eso pienso al leer el trino de Óscar Parra, profesor universitario y director de Rutas del Conflicto (medio aliado de La Liga), en el que escribió: “Me agobia preguntarle a decenas de estudiantes de varias universidades, entre 17 y 21 años, por hechos del conflicto armado y que la mayoría no sepa nada. No reconocen nombres de masacres, inclusive confunden el paramilitarismo y la guerrilla. ¿Qué nos pasó?”. Pienso en que no entendí la gravedad de la bandera del ELN de la que me habló mi mamá, y en que me quedé mirándola en silencio, sin comprender su temor. “Es que eso era lo que hacían cuando habían plantado una bomba”. Eso yo no lo sabía.
Seguramente hay muchas otras cosas que mi generación y yo no sabemos sobre el conflicto armado en Colombia. Pero creo firmemente que todo tiene matices, y en ese sentido el trino me hace preguntarme si es posible nacer en este país y no conocer la violencia en ninguna medida. No conozco al primer colombianx que no sepa nada de ella: Ojalá tuviéramos esa suerte.
No puedo hablar por todas las juventudes del país. Tampoco excuso la indiferencia absoluta o la falta de curiosidad de muchas personas de mi edad. Pero recuerdo estar muy pequeña cuando en una clase de música montamos una versión de “Oh, mi país”, el bambuco de Guillermo Calderón. Sentí un nudo en la garganta al notar que no he sido la única que ha tenido esa sensación de que Colombia duele. Creo que, en muchos casos, esa es la verdad que se oculta tras el aparente desconocimiento de nuestra historia. Sentir dolor al mirar el pasado se siente casi abyecto y nos hace querer desviar la mirada. Nuestro pasado no causa orgullo, algo que nos han dicho que debería sentirse por la tierra natal. No dejará de ser difícil reconciliar ese dejo amargo con la expectativa de que deberíamos amar a la patria.
Pienso que si los jóvenes universitarios desconocen el conflicto tal vez no se trata simplemente de un caso de apatía, sino de un problema sistemático en la educación (especialmente primaria). Sí, nuestra historia es desgarradora y ha estado hilada por el conflicto armado desde los tiempos de la Colonia. También es agobiante y desesperanzador que nuestros libros de historia sean una seguidilla de batalla tras batalla tras batalla… Y no por eso deja de ser necesario entenderlo.
El reto para los educadores es arduo. Pero ninguna familia colombiana está exenta de violencia en su historia, y sospecho que ahí podría encontrarse la solución. La próxima vez que descubran que unx joven no identifica los actores del conflicto, mándenlo a preguntar en su casa por qué sus abuelos vinieron a dar a la capital, o por qué sus tíos siempre adelantan las caravanas de seguridad, o por qué sus mamás —como la mía— dejaron de ver fútbol después del mundial del 94, cuando Andrés Escobar pagó con su vida un autogol. La violencia siempre asomará la cabeza por alguna parte.
La cura para la apatía es darse cuenta de que nadie, absolutamente nadie en este país, nació en una familia cuya historia no esté también marcada por el conflicto armado. Creo que, a cualquier edad, estamos a tiempo de sembrar esa curiosidad. Si no por el pasado colectivo, al menos por el personal. Puede que no sea una solución infalible, pero al menos es un punto de partida empático para que los jóvenes dejemos de mirar en la dirección opuesta.
También creo que vale la pena que las generaciones anteriores se pregunten sobre el porqué del extremo escepticismo de los jóvenes hacia los medios tradicionales. Es cierto, muchxs nos informamos por redes sociales. Aún así, no le atribuyo a estas plataformas el hecho de que algunos jóvenes no distingan los actores del conflicto armado. La realidad es que los medios digitales son la única fuerza que está luchando por el prestigio del periodismo de cara a mi generación. Igualmente, creo que iniciativas como @apoliticos_ y @laprofejoha_ en TikTok, o @historiademelocoton en Instagram son posibles únicamente en la confluencia entre jóvenes, redes e interés por la historia.
Afirmar que los jóvenes desconocemos el conflicto armado es desconocer los esfuerzos de todos los educadores a lo largo de mi vida que me tendieron la mano para atravesar las penas de este país. Es cierto, fingir demencia no resuelve nada (por mucho que duela pensar que de la violencia venimos y a ella siempre regresamos). Pero a quienes sí vivieron el conflicto armado de primera mano o son expertos en el tema les corresponde mostrarnos a los jóvenes un camino más amable a través de los violentos e inhóspitos parajes de nuestra historia, uno que no alimente nuestra sensación generalizada de que “ya para qué, si todo está tan mal”.
Este es uno de esos temas por los que a las juventudes necesariamente se nos condena. Si intentamos participar, siempre hay quien nos recuerde que no estuvimos ahí para vivirlo y por lo tanto nos es revocado el derecho a opinar. Si nos quedamos callados, se nos señala de apáticxs. A lo mejor somos apáticxs precisamente porque nos acostumbramos a ser siempre criticadxs, hagamos lo que hagamos. Tal vez lo que pasó fue que nos faltó guía, pero lxs educadores aún están a tiempo de darla.
Yo recomiendo… ver arte
Por Natalia Ospina, estrategia y crecimiento
El pasado sábado 15 de febrero inauguró la exposición La madre, las palabras con los nombres, un sorbo y cuatro rayos en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria (Carrera 7 # 6b -30). Este proyecto, ganador de la convocatoria Fragmentos para un proyecto curatorial 2023 y curado por Carolina Cerón, expone obras de lxs artistas María Leguízamo, Mónica Restrepo, María Isabel Arango, Ana María Montenegro y David Medina.
En esta exposición emergen varias voces que nos ofrecen diferentes relatos sobre un país tan marcado por la violencia como Colombia: el río Magdalena, un algoritmo que reescribe libros e inventa nombres, un hombre al que le cayeron cuatro rayos en un lapso de dos años, las palabras reorganizadas de un libro, la tierra y el papel. Ver estas obras reunidas en un mismo espacio me hizo cuestionar el singular que usamos al hablar de la violencia, e incluso la memoria.
Por su parte, Fragmentos, el espacio en el que está esta exposición, es un contramonumento creado por la artista Doris Salcedo en 2017, como uno de los puntos acordados en las negociaciones de La Habana, en donde el piso está elaborado con las armas fundidas de los excombatientes de las FARC. De esto me enteré el día de la inauguración de esta exposición cuando alguien me lo dijo después de un tiempo de haber estado en el lugar. Miré hacia mis zapatos y a partir de ese momento todo se sintió más frío. No puedo evitar hilar esto con el texto de Luna que abre este Boletín, pues esta obra funciona como una metáfora de su reflexión: todas y todos los colombianos estamos parados sobre esa realidad, así no seamos conscientes de ella la mayoría del tiempo.
La exposición estará abierta hasta el 27 de abril de 2025. No duden en visitarla.
(Acá pueden ver la charla inaugural de la exposición con todxs lxs artistas)
Promesas y deudas
El tiempo y los actos suelen poner a prueba las palabras. Esta semana, en esta entrega del boletín les traigo tres trabajos de medios aliados, uno para ver, otro para leer, y el último para no olvidar. En los tres se reflejan promesas incumplidas y deudas históricas en Colombia: el fracaso del gobierno en la protección de las mujeres, un caso de acoso en el Ministerio de Igualdad y la lucha de las víctimas de la masacre de El Salado, que sigue sin verdad ni justicia después de 25 años.
VER | El cambio que no fue
El presidente Gustavo Petro prometió que su gobierno traería un cambio para las mujeres, pero la realidad es otra: los feminicidios alcanzan cifras récord, la impunidad sigue intacta y hay funcionarios con denuncias de violencia de género en su administración. ¿Qué pasó con esas promesas?
En este video de Vorágine, se analiza cómo el gobierno se ha distanciado de una mirada de género y lo que esto significa para las mujeres en Colombia.
LEER | Acoso en el Ministerio de Igualdad
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Nelson Lemus, viceministro de Pueblos Étnicos, tras la denuncia de Sandra Milena Cobos por acoso sexual y discriminación. Un poco irónico en el Ministerio de la Igualdad ¿no?
En esta investigación de Cuestión Pública se exponen los detalles de la denuncia y el impacto que ha tenido dentro del ministerio.
NO OLVIDAR | 25 años sin justicia en El Salado
Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, paramilitares cometieron la masacre de El Salado, una de las más brutales de la historia reciente en Colombia. 25 años después, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación.
En este reportaje de Rutas del Conflicto, se reconstruyen los hechos y se amplifican las voces de quienes siguen exigiendo respuestas.
Por Nicoll Fonseca, gestora de redes.