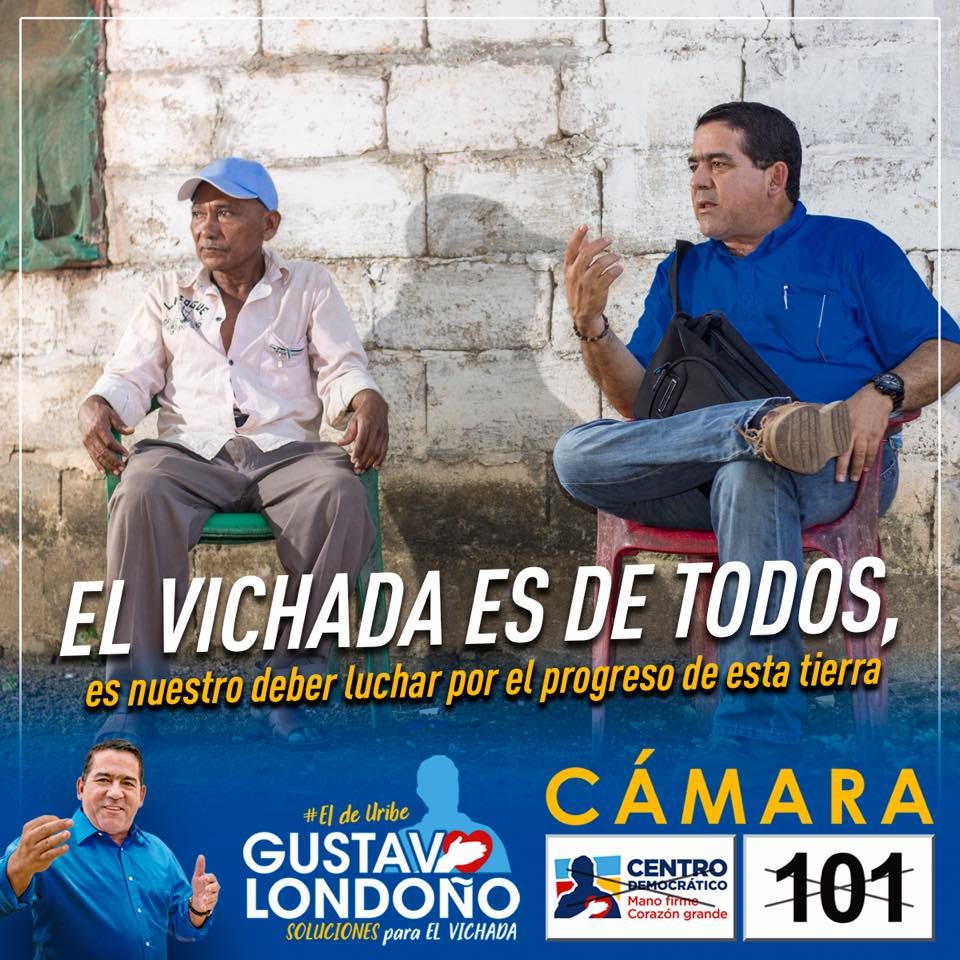73 | El ruido y el silencio
Estuvimos en Vichada estrenado Ruido!, nuestro programa de formación. Y volvimos para hablar de silencio.
Por Alejandro Gómez Dugand, director de La Liga.
Hablamos tanto de hacer ruido cuando hablamos de lo que hacemos. De romper el silencio: de “amplificar” y “ceder” micrófonos a los que “no tienen voz”, como si viviéramos en un país de gente muda. En esta alianza, llamada La Liga Contra el Silencio, hemos invertido tiempo y esfuerzo en encontrar analogías sobre el sonido para definir lo que hacemos: tenemos un podcast llamado Bulla, organizamos desde hace años una fiesta conocida como El Baile del Ruido, y Ruido! es también el nombre del programa de formación para periodistas y no periodistas que inauguramos justo la semana pasada. Por eso este boletín no les llegó en los días previos. Decidimos, luego de estrenar Ruido!, hacer silencio. #PlotTwist
Ruido! es un proyecto liderado por La Liga Contra el Silencio que busca fortalecer el periodismo local en regiones históricamente silenciadas de Colombia. A través de talleres de formación para periodistas y comunidades, capacitamos en habilidades periodísticas, de seguridad y sostenibilidad. Su objetivo principal es conectar actores locales y promover una participación activa en la producción y difusión de noticias relevantes.
Esta semana estuvimos en Vichada, con el apoyo del Ministerio de Cultura (que nos dio total libertad de contenido) y con el invaluable trabajo de producción de nuestros colegas del periódico El Morichal. Fue una estadía, para usar un cliché que el talleres decimos que no se use, breve pero intensa: dos días de talleres en Puerto Carreño —con periodistas, comunicadores, profesores y estudiantes de colegio sobre cómo narrar las historias propias del departamento— y dos días más en Cazuarito, una inspección del municipio de Puerto Carreño, separada por el río Orinoco de Puerto Ayacucho, la capital amazónica de Venezuela. Ahí nos reunimos con unas 15 personas de la comunidad, entre estudiantes de primaria, profesoras y trabajadores de la zona.
En ambos casos, donde se suponía que teníamos que hablar, nos encontramos haciendo silencio. Casi siempre usamos una boca para ilustrar los productos de La Liga, como en la portada de este boletín, pero esta vez fuimos oídos. Fueron cinco días para reflexionar sobre algo que siempre nos ha inquietado: lo reduccionista que puede ser la idea de los “talleres en terreno” que abordan conceptos como pirámides invertidas, “periodismo objetivo” y libertad de prensa en lugares donde las necesidades más básicas no están resueltas. No deja de ser un desafío hablar de herramientas digitales en lugares donde las empresas públicas muchas veces no logran asegurar 24 horas de luz al día.
El periodismo cívico, ese que nace de las comunidades, se presenta como una alternativa necesaria frente al centralismo y las narrativas incompletas del periodismo tradicional. Colombia, como habría dicho Jesús Martín Barbero, no ha cabido dentro de su propio periodismo. La complejidad socio-política ha dividido en tajos la distancia entre las grandes ciudades y la otra inmensa mayoría del país, donde muchas comunidades han sido invisibilizadas por la falta de acceso a los medios y el desinterés de las grandes empresas de comunicación. En este escenario, el periodismo cívico emerge como una respuesta esencial, redefiniendo su rol no solo como narrador de hechos, sino como un agente que activa la sociedad civil. Este modelo busca superar las brechas de representación y fomentar la participación de comunidades históricamente excluidas de las narrativas nacionales.
Sin embargo, este tipo de periodismo enfrenta enormes retos: desde la falta de reconocimiento institucional hasta barreras económicas y de seguridad que limitan su ejercicio. Según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en Colombia, más del 60 % del territorio está cubierto por “desiertos informativos”, zonas donde no existen medios que generen contenido local. Este vacío informativo perpetúa la invisibilidad de las problemáticas locales y reduce el impacto del periodismo como herramienta democrática. Como me dijo César Paredes, de la FLIP, “los periodistas que surgen desde estas comunidades no tienen redacciones ni recursos tradicionales, pero construyen historias que resuenan directamente con sus vecinos”. Este periodismo, que surge desde las periferias y se alimenta de las experiencias locales, puede ser la clave para un relato periodístico más completo y justo que logre, por fin, desarmar el relato hegemónico desde donde se ha pretendido contar al país.
Mientras el periodismo colombiano no logre ser más diverso, e incluya más voces de las regiones, personas afrodescendientes e indígenas, el ruido que genera seguirá siendo un relato incompleto. En un país donde el 60 % del territorio carece de contenidos periodísticos locales y donde las narrativas hegemónicas están dictadas por élites urbanas, la ausencia de estas voces perpetúa no solo la invisibilidad de las problemáticas locales, sino también la exclusión de historias fundamentales para entender nuestra realidad. Como lo demuestra el periodismo cívico, las comunidades no solo tienen historias que contar, sino que poseen una mirada única para narrarlas, conectando la información con la experiencia y los retos cotidianos. Sin esta pluralidad, el periodismo no puede cumplir su misión democrática.
El ruido que queremos hacer puede ser también inútil: “Un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que nada significa”.
Lee a conciencia
Ya Alejandro les contó sobre nuestro viaje al Vichada y quiero tomarme el atrevimiento de pasar por intensa con el tema. Quienes trabajamos en periodismo y tenemos la oportunidad de hacer este tipo de viajes también tenemos la responsabilidad de asumirlos no solo como fuentes de información, sino también como un ejercicio de conciencia. El periodismo es un trabajo humano, debe serlo siempre, pero después de ver, leer y escuchar montones de reportajes e investigaciones impresos o en pantallas, parece que las vidas y experiencias que narramos podrían quedar únicamente en nombres y cifras.
Hoy les quiero compartir algunos trabajos de medios aliados que quiero que lean pensando más allá de lo periodístico. Si nos quieren compartir sus reflexiones, les leemos en los comentarios de este boletín.
Oye, Londoño, que si devuelves lo que no es tuyo.
¿Se saben la historia del entonces representante a la cámara por el Centro Democrático, Gustavo Londoño, quien se apropió de casi siete mil hectáreas de baldíos a través de un fallo judicial viciado? Pues, luego de esta investigación que hicimos en La Liga, al señor Londoño le figuró devolver algunas tierritas :0.
Indígenas venezolanos huyen hacia Colombia por la crisis y la violencia
La presencia de grupos armados ilegales a ambos lados de la frontera colombovenezolana y la crisis en Venezuela han generado desplazamientos en zonas como Norte de Santander, Arauca y Vichada. Como parte de un trabajo que hicimos con periodistas venezolanxs en 2022, contamos varias historias sobre estos temas. Una de ellas la republicó Mutante (la pueden leer aquí) y justamente está relacionada con la zona en la que estuvimos la semana pasada. Un dato: sólo en el estado Amazonas, en Venezuela, se calcula que 13 000 indígenas han salido también hacia Brasil desde 2019.
Tierra de hombres para hombres sin tierra
Vichada, ¿qué es eso? Es lo que se escucha cada vez que se nombra este departamento, pero como ustedes que me están leyendo no quieren hacer parte de los Rodolfos Hernández de este país, se van a leer esta investigación de Rutas del Conflicto sobre cómo grandes compañías agroindustriales han explotado de manera intensiva a esta zona del país desencadenando la colonización campesina.
Nicoll Fonseca, gestora de redes y audiencias.
Yo recomiendo… leer los datos detrás de las malas condiciones en las que se hace periodismo en Colombia
Por Diego García, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.
Los medios de comunicación, la industria de las noticias y el periodismo transitan por un periodo de cambios y transformaciones que ha llevado a periodistas, académicos, políticos y a la sociedad en general a reflexionar sobre el presente y el futuro del sector. El panorama, sin embargo, es precario y desalentador.
La disminución de ingresos publicitarios, el cierre de medios de comunicación, el despido de periodistas, las amenazas a la libertad de prensa, la pérdida de confianza y credibilidad, el impacto de las grandes plataformas tecnológicas sobre la producción y el consumo de contenidos informativos, y la evasión de noticias son algunos de los problemas que enfrentan los periodistas.
Por esto, un grupo de investigadores de la Universidad del Rosario, del que soy parte, indagó sobre las condiciones bajo las cuales trabajan los periodistas en Colombia. Ya publicamos los resultados de la investigación y pueden leerlos en detalle aquí.
Por ahora, un resumen: la inestabilidad contractual, los bajos salarios, el pluriempleo y las largas jornadas laborales caracterizan el trabajo de los periodistas en el país.
Estos datos nos invitan a reflexionar y actuar conjuntamente frente a estas problemáticas, ya que toda discusión sobre la crisis y el futuro del periodismo debe incorporar las condiciones bajo las cuales trabajan los periodistas. La defensa de sus derechos laborales no es un asunto exclusivo del gremio; por el contrario, debe involucrar al Estado, a los propietarios de medios, a los académicos y a toda la ciudadanía.
A continuación, la investigación en siete datos:
Solo el 20 % de los periodistas están satisfechos con sus condiciones laborales.
El 72 % de los periodistas dedican más de ocho horas diarias a su trabajo.
Los periodistas de medios tradicionales (radio, prensa y televisión) son los que más horas trabajan.
Los periodistas de medios comunitarios no suelen tener ningún tipo de contrato laboral.
Los hombres tienen mayores ingresos que las mujeres.
Solo el 4 % de los periodistas forma parte de una organización sindical.
Más de la mitad de los periodistas encuestados están dispuestos a abandonar la profesión.
Un kiwi* reflexiona sobre: el Haka en su TikTok
De El Espectador a El País y The New York Times, el video de la parlamentaria neozelandesa y representante del Partido Maorí, Hana-Rāwhiti Maipi-Clarke, realizando el haka (una danza tradicional) en el parlamento de Nueva Zelanda (NZ) la semana pasada ha dado la vuelta al mundo. Haz clic aquí si aún no sabes de qué hablo.
En el inicio del video, Maipi-Clarke rompió un proyecto de ley recientemente introducido en el Parlamento, y el haka fue una protesta contra esta iniciativa. Amigos de Colombia me han enviado varias publicaciones que llegaron a sus feeds de Instagram, pero la mayoría de lo que circula en Colombia carece de contexto.
Entonces, ¿por qué este país del fin del mundo apareció en tu TikTok? Seré breve, sabiendo que los lectores educados de La Liga ya habrán a) investigado el tema o b) saben cómo usar Google y pueden profundizar en ello.
Nuestro gobierno actual es una coalición de tres partidos de derecha. Uno de los partidos más conservadores presentó al Parlamento el proyecto de ley conocido como el Treaty’s Principles Bill. En 1840, los maoríes y la Corona británica firmaron el Tratado de Waitangi, acordando coexistir en la tierra de Aotearoa. Este nuevo proyecto de ley pone en duda ese tratado. Su objetivo principal es “tratar a todas las personas por igual”, es decir, no dar derechos únicos a los maoríes.
¿No suena tan mal, verdad? Bueno, un poco de historia y contexto social en NZ pueden ayudarnos a entenderlo mejor.
Hace entre 800 y 1000 años, los maoríes, el único pueblo indígena de NZ, llegaron desde el Pacífico y se asentaron en las dos islas principales del país. A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña llegó a NZ, principalmente por razones agrícolas, y rápidamente tomó el control. Al igual que muchas comunidades indígenas en Colombia, los maoríes solo contaban con una historia oral y simbólica antes de la colonización, lo que significaba que nada estaba documentado. Después de décadas de colonialismo y guerras por la tierra, donde se forzó a los maoríes a adoptar las costumbres británicas, ambas partes firmaron un tratado. Este tratado es el documento más importante en la historia de NZ, ya que reconoce a los maoríes como los primeros habitantes del país y protege sus derechos hasta el día de hoy. Sin embargo, siempre ha sido objeto de debate debido a las diferencias significativas entre las versiones del tratado en maorí e inglés.
Con ese contexto en mente, el segundo punto para entender el haka (y la protesta o hikoi que le siguió) es que los maoríes no son tratados como iguales.
El Tratado de 1840 otorga a los maoríes un lugar único en la sociedad neozelandesa, incluyendo la propiedad de tierras, la posibilidad de utilizar formas alternativas de justicia y un tratamiento diferenciado en salud, educación, entre otros. Este nuevo proyecto de ley busca eliminar esas diferencias en nombre de la igualdad para todos.
Sin embargo, los maoríes, que representan el 15 % de la población de NZ, constituyen el 52 % de la población carcelaria. Están sobrerrepresentados en muertes y enfermedades prevenibles, enfrentan desventajas en la educación y el empleo, y sufren injusticias socioeconómicas mucho más que los no maoríes. Además, las concepciones maoríes sobre salud, educación, identidad, espiritualidad y humanidad difieren significativamente de las occidentales. Estas diferencias sociales y culturales hacen peligroso crear un sistema homogéneo. Por eso, representando estas diferencias e injusticias, Maipi-Clarke realizó el haka.
Timothy O’Farrell, redacción.